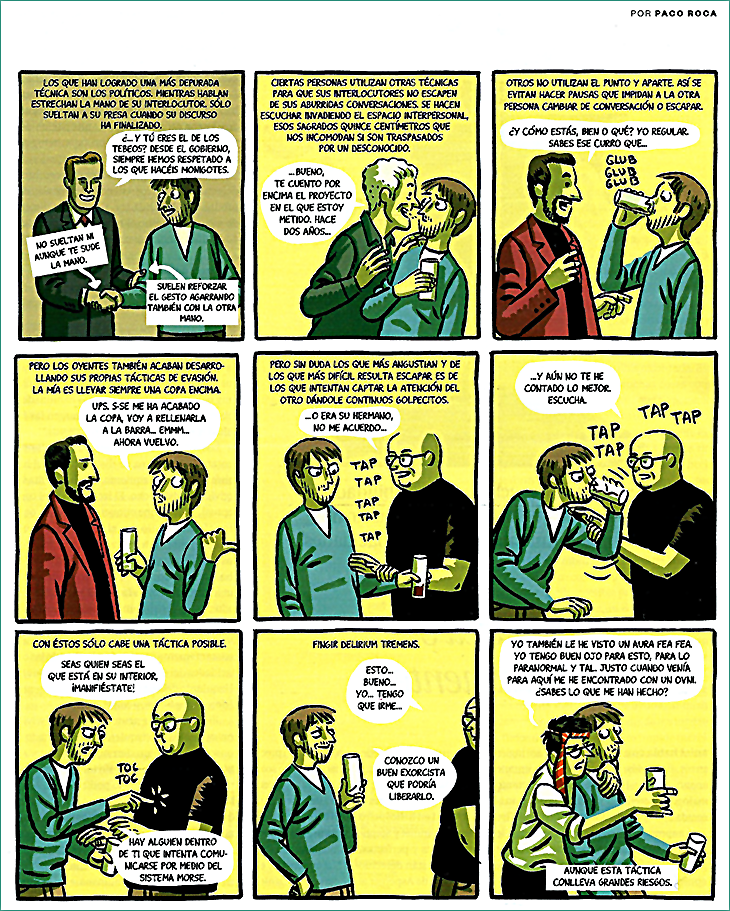|
«El portal, largo, obscuro, mal oliente, era más bien un corredor
angosto, a uno de cuyos lados estaba la portería.
Al pasar junto a esta última, si se echaba una mirada a su
interior, ahogado y repleto de muebles, se veía constantemente una
mujer gorda, inmóvil, muy morena, en cuyos brazos descansaba un niño
enteco, pálido y larguirucho, como una lombriz blanca. Encima de la
ventana, se figuraba uno que, en vez de «Portería», debía poner: «La
mujer cañón con su hijo», o un letrero semejante de barraca de
feria.
Si a esta mujer voluminosa se la preguntaba algo, contestaba con
una voz muy chillona, acompañada de un gesto desdeñoso bastante
desagradable. Se seguía adelante, dejando a un lado el antro de la
mujer-cañón, y a la izquierda del portal, daba comienzo la escalera,
siempre a obscuras, sin más ventilación que la de unas ventanas
altas, con rejas, que daban a un patio estrecho, de paredes sucias,
llenas de ventiladores redondos. Para una nariz amplia y espaciosa,
dotada de una pituitaria perspicaz, hubiese sido un curioso
sport el de descubrir e investigar la procedencia y la
especie de todos los malos olores, constitutivos de aquel tufo
pesado, propio y característico de la casa.

|
Pío Baroja, pintado por Sorolla en 1914
Hispanic Society of America
|
El autor no llegó a conocer los inquilinos que habitaban los pisos
altos; tiene una idea vaga de que había dos o tres patronas, alguna
familia que alquilaba cuartos a caballeros estables, pero nada más.
Por esta causa el autor no se remota a las alturas y se detiene en
el piso principal.
En éste, de día apenas si se divisaba, por la obscuridad reinante,
una puerta pequeña; de noche, en cambio, a la luz de un farol de
petróleo, podía verse una chapa de hoja de lata, pintada de rojo, en
la cual se leía escrito con letras negras: «Casiana
Fernández».
A un lado de la puerta colgaba un trozo de cadena negruzco, que
sólo poniéndose de puntillas y alargando el brazo se alcanzaba; pero
como la puerta estaba siempre entornada, los huéspedes podían entrar
y salir sin necesidad de llamar.
Se pasaba dentro de la casa. Si era de día, encontrábase uno
sumergido en las profundas tinieblas; lo único que denotaba el
cambio de lugar era el olor, no precisamente por ser más agradable
que el de la escalera, pero sí distinto; en cambio, de noche, a la
vaga claridad difundida por una mariposa de corcho, que nadaba sobre
el agua y el aceite de un vaso, sujeto por una anilla de latón a la
pared, se advertían, con cierta vaga nebulosidad, los muebles,
cuadros y demás trastos que ocupaban el recibimiento de la
casa.
Frente a la entrada había una mesa ancha y sólida, y sobre ella una
caja de música de las antiguas, con unos cilindros de acero erizados
de pinchos, y junto a ella una estatua de yeso: una figura
ennegrecida y sin nariz, que no se conocía fácilmente si era de
algún dios, de algún semidiós o de algún mortal.
En la pared del recibimiento y en la del pasillo se destacaban
cuadros pintados al óleo, grandes y negruzcos. Un inteligente quizá
los hubiese encontrado detestables; pero la patrona, que se figuraba
que cuadro muy obscuro debía de ser muy bueno, se recreaba, a veces,
pensando que quizá aquellos cuadros, vendidos a un inglés, le
sacarían algún día de apuros.
Eran unos lienzos en donde el pintor había desarrollado escenas
bíblicas tremebundas: matanzas, asolamientos, fieros males; pero de
tal manera, que a pesar de la prodigalidad del artista en sangre,
llagas y cabezas cortadas, aquellos lienzos, en vez de horrorizar,
producían una impresión alegre. Uno de ellos representaba la hija de
Herodes contemplando la cabeza de San Juan Bautista. Las figuras
todas eran de amable jovialidad; el rey, con una indumentaria de rey
de baraja y en la postura de un jugador de naipes, sonreía; su hija,
una señora coloradota, sonreía; los familiares, metidos en sus
grandes cascos, sonreían, y hasta la misma cabeza de San Juan
Bautista sonreía, colocada en un plato repujado. Indudablemente el
autor de aquellos cuadros, si no el mérito del dibujo ni el del
colorido, tenía el de la jovialidad.
A derecha e izquierda de la puerta de la casa corría el pasillo, de
cuyas paredes colgaban otra porción de lienzos negros, la mayoría
sin marco, en los cuales no se veía absolutamente nada, y sólo en
uno se adivinaba, después de fijarse mucho, un gallo rojizo
picoteando en las hojas de una verde col.
 | | Portadas de La busca, con ilustración de Ricardo Baroja / Editorial Caro Raggio |
A este pasillo daban las alcobas, en las que hasta muy entrada la
tarde solían verse por el suelo calcetines sucios, zapatillas rotas,
y, sobre las camas sin hacer, cuellos y puños postizos.
Casi todos los huéspedes se levantaban en aquella casa tarde,
excepto dos comisionistas, un tenedor de libros y un cura, los
cuales madrugaban por mor del oficio, y un señor viejo, que lo hacía
por costumbre o por higiene.
El tenedor de libros se largaba a las ocho de la mañana sin
desayunarse; el cura salía in albis para decir misa; pero los
comisionistas tenían la audaz pretensión de tomar algo en casa, y la
patrona empleaba un procedimiento muy sencillo para no darles ni
agua: los dos comisionistas comenzaban su trabajo de nueve y media a
diez; se acostaban muy tarde, y encargaban a la patrona que les
despertase a las ocho y media; ella cuidaba de no llamarles hasta
las diez. Al despertarse los viajantes y ver la hora, se levantaban,
se vestían de prisa y escapaban disparados, renegando de la patrona.
Luego, cuando el elemento femenino de la casa daba
señales de vida, se oían por todas partes gritos, voces
destempladas, conversaciones de una alcoba a otra, y se veía salir
de los cuartos, la mano armada con el servicio de noche, a la
patrona, a alguna de las hijas de doña Violante, a una vizcaína alta
y gorda, y a otra señora, a la que llamaban la Baronesa.
La patrona llevaba invariablemente un cubrecorsé de bayeta
amarilla; la Baronesa, un peinador lleno de manchas de cosmético, y
la vizcaína, un corpiño rojo, por cuya abertura solía presentar a la
admiración de los que transitaban por el corredor una ubre
monstruosa y blanca con gruesas venas azules...
Después de aquella ceremonia matinal, y muchas veces durante la
misma, se iniciaban murmuraciones, disputas, chismes y líos, que
servían de comidilla para las horas restantes».
|